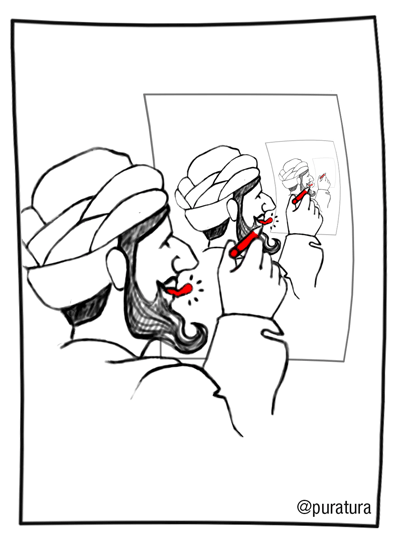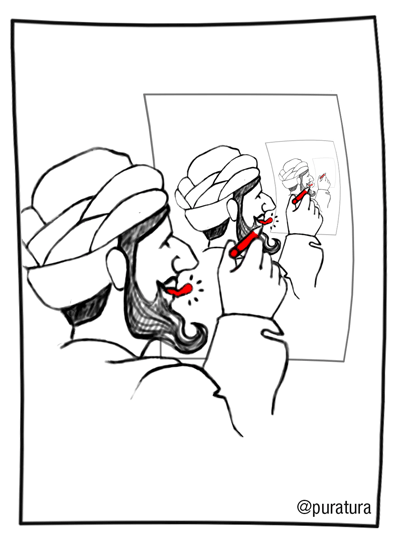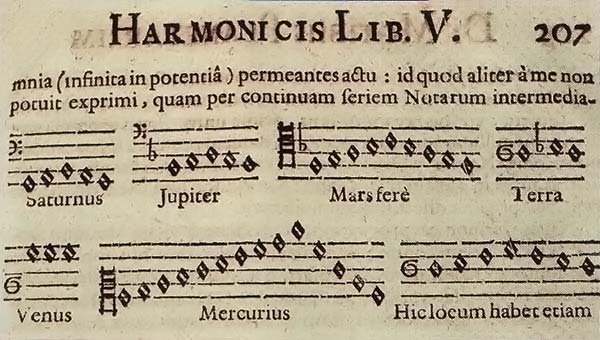Hace algunos días en este mismo Cuaderno de Cultura Científica la periodista María José Moreno publicaba un artículo sobre cómo se comía durante la expedición Malaspina. Pues bien, hace ahora 4 años, la segunda Expedición Malaspina proseguía su camino, rumbo a Río de Janeiro, tras celebrar la entrada en el año nuevo cruzando el Ecuador. También allí, estas fueron fechas que festejar con la comida. Pero, por suerte para los científicos y marineros que íbamos embarcados, dos siglos después de la travesía original de Alejandro Malaspina, la tecnología ha solucionado algunos de las mayores dificultades relacionados con la alimentación en altamar.
Quien dice tecnología, dice cámaras frigoríficas y congeladores. Hoy ya no resulta tan sorprendente que un barco pueda aguantar largas travesías en alta mar sin temor al escorbuto. Pero tampoco significa que la provisión de alimentos sea un asunto trivial. La Expedición Malaspina 2010 llegó a pasar temporadas de hasta un mes entero en alta mar, teniendo que almacenar alimentos para una tripulación de casi 100 personas. Cualquiera que haya llenado una nevera y comprobado que, tampoco allí, las verduras son eternas, puede vislumbrar algunas de las dificultades, multiplicarlas por 100 y hacerse una idea de la planificación que requiere proveer un buque como el Hespérides de alimentos.
De hecho, al final de cada etapa, la lechuga, la fruta fresca, tomates y otras hortalizas empiezan a escasear. La ensalada se convierte en el mayor lujo a bordo, porque sus ingredientes son los primeros que se consumen y los que antes se estropean. Esto hace necesario visitar a diario las bodegas y cámaras frigoríficas para ir retirando las piezas que empiezan a estropearse y evitar así que la descomposición se extienda.También hace necesario reabastecer el buque en cada puerto, con ingredientes locales (con lo que la alimentación durante la expedición variaba en cada etapa) y otros no tanto (aceite, jamón…). Con combustible, claro, imprescindible para mantener el buque en movimiento, pero también para mantener siempre encendidas esas enormes cámaras frigoríficas de las que hablamos. El Hespérides tiene un depósito con capacidad para 500.000 litros de gasoil, que se consumen a un ratio de 200 litros la hora.Además, es fundamental asegurarse de que las provisiones entrantes estén en buenas condiciones. Precisamente, durante la primera expedición Malaspina (la de la Ilustración), a los pocos días después de zarpar de Cádiz, la marinería descubrió una especie de oruga desconocida en las reservas de pan. Tras comprobar que no eran tóxicas, los oficiales dieron la orden de comer pan con orugas y los marineros pasaron los 51 días que tardaron en llegar a América entre náuseas y arcadas. Por suerte, en 2010, esto nunca podría haber pasado. Entre otras cosas, porque el pan se preparaba diariamente a bordo: el panadero del Hespérides era el único miembro de la tripulación que pasaba toda la noche en vela, amasando, controlando el horno y despertándonos con olor a repostería y panecillos calientes. Su extraño horario, por desgracia, lo convertía en uno de los miembros más difíciles de ver de toda la tripulación (yo me enteré de su existencia ¡después de 3 semanas a bordo!).Otro miembro fundamental del Servicio de Aprovisionamiento del Hespérides era Paco Rubio. Este cocinero tenía planeado cada menú con 5 o 6 días de antelación y era un verdadero experto en cocinar para 100 personas, en un espacio sorprendentemente pequeño, siempre en movimiento por las olas y con una cantidad de ingredientes progresivamente menguante. Algunas peculiaridades de su cocina tenían que ver con estas dificultades: como la ausencia de fogones (todo es eléctrico) para no tener que encender un fuego prescindible y siempre peligroso en un buque. O como las cazuelas, ollas y sartenes ancladas para evitar que vuelquen o salten en los días de mala mar.
De hecho, todo en el Hespérides se caracteriza por esta peculiar adaptación al movimiento: las sillas de estudio, por ejemplo, tienen ventosas en las patas en lugar de ruedines. Los armarios y cajones están rematados con dobles niveles que evitan que se abran por sí solos (es necesario elevarlos ligeramente antes de abrirlos). Los objetos sobre las mesas, como el ratón del ordenador y el teclado, tienen velcro bajo su base. Todas las puertas están aseguradas con trincas que uno debe volver a cerrar tras atravesarlas y cada pasillo, cada ducha, incluso las camas de los camarotes están enmarcados por asideros, barandillas y barras de seguridad para evitar en lo posible las caídas… inevitables en cualquier caso. De hecho, el medicamento más consumido en el Hespérides, según me contó el ATS responsable, Antonio García Avilés, es la pomada contra golpes y moratones.
Con todo, algunos de los elementos más peligrosos de una cocina, como el aceite o el agua hirviendo, son imposibles de inmovilizar. Por eso, en caso de fuerte temporal se cierra la cocina y la tripulación se alimenta a base de bocadillos y fruta. Si el temporal no es tan fuerte, la cocina permanece abierta y los comensales sólo pueden esperar que ese día no toque sopa: por algún tipo de azar o broma ingenieril, el comedor del Hespérides se encuentra justo a la proa del buque, uno de los lugares con más movimiento (aquel que corta las olas). Por ello, durante mi estancia a bordo, pude asistir a más de una estrepitosa caída, bandeja de comida en mano. No es de extrañar, entonces, que toda la vajilla esté hecha de plástico. Pero tampoco que, esos días, muchos prefiriésemos no bajar a comer. Esos días, el alimento oficial de los más sensibles al mareo, como yo, eran las manzanas verdes (a juego con nuestra cara): lo más fácil de morder con la cabeza asomada a cubierta.
¿Y qué hay de la bebida? Bueno podréis imaginar que, a estas alturas, el alcohol ya no constituye un aporte calórico tan importante como antaño. De hecho, y probablemente para huir de este estereotipo marinero, las bebidas alcohólicas de más de 15º están prohibidas a bordo del Hespérides. Esta frontera deja a flote (sic.) la cerveza, el vino… y poco más. El resto es agua, agua embotellada: 47 palas con 584 botellas, 41.172 litros en total. Y es que, aunque el buque cuenta con osmotizadoras que potabilizan el agua (con dos depósitos de 40.000 litros cada uno), las cañerías del viejo buque hacen desaconsejable su consumo.
Durante la primera etapa de la expedición, sólo hubo una noche en que vi cómo toda la tripulación abandonaba las botellas de agua y se pasaba el champán: cuando brindamos juntos para dar la bienvenida al año 2011. Y es que, en una expedición como esta, con 100 casi desconocidos aislados, en mitad de la nada salada y tan lejos de sus casas, la comida no solo alimenta: la comida cumple un papel social y psicológico fundamental. Por eso, durante la primera etapa de la expedición, no nos faltó el champán, ni los langostinos en Noche Buena, ni el roscón de Reyes más tarde. Por eso no podía faltar el jamón (en nuestro caso, nos lo fundimos en un par de semanas). Por eso, cada domingo, lo único que marcaba el paso de las semanas, eran los churros con chocolate del desayuno. Y por eso, en cada etapa, se subían a bordo un par de tartas de cumpleaños (lo probable para un grupo tan numeroso) y se elegían dos fechas para consumirlas y agasajar a los cumpleañeros, aunque no fuese ese el día en que cumpliesen años.
Pero lo que más recuerdo de la comida de aquel viaje es la tabla de chocolate que me llevé, medio escondida, en la maleta. Quizás porque sabía a casa, porque era mía, el único algo no compartido en una convivencia por lo demás tan intensa. Si alguna vez os subís en un barco, mi consejo es que os llevéis dos tabletas. Por si la nostalgia…